La odisea literaria de un manuscrito (fragmento)
El 6 de marzo ha cumplido años Gabriel García Márquez, 85, y
para celebrarlo se me ha ocurrido recrear este artículo de EL PAÍS (15 de julio
de 2001) en el que narra la accidentada historia de las pruebas de “Cien años
de soledad”, novela que con motivo del cumpleaños de su autor se publica en
formato digital y que ha sido vital en mi vida.
-Lo único que falta ahora -dijo- es que la novela sea mala.
La frase fue la culminación perfecta de los dieciocho meses que llevábamos batallando juntos para terminar el libro en que fundaba todas mis esperanzas. Hasta entonces había publicado cuatro en siete años, por los cuales había percibido muy poco más que nada. Salvo por La mala hora, que obtuvo el premio de tres mil dólares en el concurso de la Esso Colombiana, y me alcanzaron para el nacimiento de Gonzalo, nuestro segundo hijo, y para comprar nuestro primer automóvil.
Vivíamos en una casa de clase media en las lomas de San
Ángel Inn, propiedad del oficial mayor de la alcaldía, licenciado Luis
Coudurier, que entre otras virtudes tenía la de ocuparse en persona del
alquiler de la casa. Rodrigo, de seis años, y Gonzalo, de tres, tuvieron en
ella un buen jardín para jugar mientras no fueron a la escuela. Yo había sido
coordinador general de las revistas Sucesos y La familia, donde cumplí por un
buen sueldo el compromiso de no escribir ni una letra en dos años. Carlos
Fuentes y yo habíamos adaptado para el cine El Gallo de Oro, una historia
original de Juan Rulfo que filmó Roberto Gavaldón. También con Carlos Fuentes
había trabajado en la versión final de Pedro Páramo, para el director Carlos
Velo. Había escrito el guión de Tiempo de morir, el primer largo metraje de
Arturo Ripstein, y el de Presagio, con Luis Alcoriza. En las pocas horas que me
sobraban hacía una buena variedad de tareas ocasionales -textos de publicidad,
comerciales de televisión, alguna letra de canciones- que me daban suficiente
para vivir sin prisas pero no para seguir escribiendo cuentos y novelas.
Sin embargo, desde hacía tiempo me atormentaba la idea de
una novela desmesurada, no sólo distinta de cuanto había escrito hasta
entonces, sino de cuanto había leído. Era una especie de terror sin origen. De
pronto, a principios de 1965, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de
semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma tan
intenso y arrasador que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la
carretera. Rodrigo dio un grito de felicidad:
-Yo también cuando sea grande voy a matar vacas en la
carretera.
No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: 'Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo'. Desde entonces no me interrumpí un solo día, en una especie de sueño demoledor, hasta la línea final en que a Macondo se lo llevó el carajo.
Este artículo ha sido publicado originalmente en el blog de Carlos Lapeña "Mi mano verde".
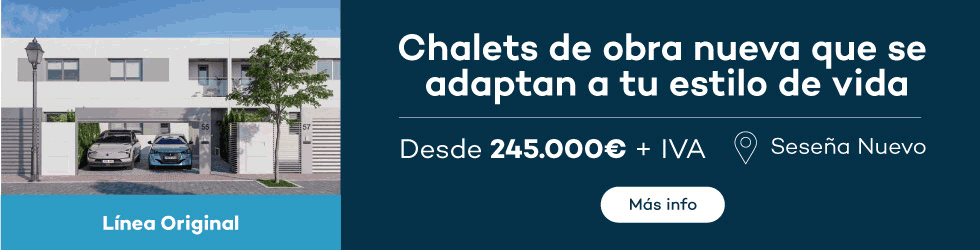















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.123