 El equipo de Amanda. De izquierda a derecha: Daniel Valle, Ana Virseda, Óscar Brochado, María Ángeles Jiménez y Amanda Fernández.
El equipo de Amanda. De izquierda a derecha: Daniel Valle, Ana Virseda, Óscar Brochado, María Ángeles Jiménez y Amanda Fernández.La pinteña ejerce como Investigador Principal (IP) en el Centro Nacional de Microbiología. Su principal línea de estudio es el análisis del fondo genético de los pacientes coinfectados por VIH y el virus de la hepatitis C (VHC).
El camino trazado por Amanda Fernández (Pinto, 1981) hasta llegar a ser Investigador Principal (IP) en el Centro Nacional de Microbiología no ha sido corto. La pinteña ha tenido que pasar por un gran número de centros escolares, de investigación y hospitalarios a lo largo de estos años, empezando su andadura en las aulas del colegio El Prado y el instituto Vicente Aleixandre. Después vino la licenciatura de Biología en la Universidad Complutense, varias estancias en hospitales en las que descubrió que investigar era lo suyo, y una tesis doctoral en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
“Con la tesis viajé a varios países como Bélgica, Francia, o Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de quedarme. Más tarde conseguí aprobar una oposición en la Estación Biológica de Doñana, un centro vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)”, explica Amanda, para quien estar cerca de su familia también fue determinante en la elección de su futuro profesional.
Su vuelta a la Comunidad de Madrid fue ya en calidad de Investigador Principal (IP), liderando proyectos relacionados con el análisis del genoma humano para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Aunque su principal línea de investigación es el estudio del fondo genético de pacientes infectados por VIH y coinfectados con el virus de la hepatitis C (VHC), el coronavirus ha hecho que el equipo que lidera amplíe horizontes y dedique parte de su tiempo al entendimiento de los mecanismos genéticos de la enfermedad respiratoria.
Hasta el momento ha participado en un total de 14 proyectos competitivos, dirigiendo 5 de ellos como Investigador Principal tanto en concurrencia pública como privada. Esta actividad se ha visto reflejada en la publicación de 84 artículos en revistas científicas.
Todo empezó con la decisión de estudiar Biología, ¿qué te llevó a optar por esta licenciatura?
En mi elección tuvo mucho que ver una de las profesoras del instituto Vicente Aleixandre, Carmen Romero, a quien le debo el haberme enamorado de esta ciencia. Luego, estar en la universidad en el momento en el que se completó la secuencia del genoma humano hizo que me quisiera especializar en el estudio de las instrucciones que ponen en funcionamiento el organismo. Desde 2009 soy Doctora en Genética y Biología Celular.
¿Qué estudiaste en tu tesis doctoral?
Mi tesis en el Instituto Nacional de Investigación en Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) la dediqué al estudio de los mecanismos genéticos en la reproducción del cerdo ibérico. Mi objetivo era tratar de ver cómo se podía lograr que una camada fuese más amplia, para contribuir a la mejora económica del sector.
Luego seguiste trabajando en la genética.
Sí, pero ya en seres humanos. Desde que presenté mi tesis, trabajo en pacientes con infección simultánea por el VIH y el virus de la hepatitis C (VHC). Estudiar sus bases moleculares nos ha dado mucha información para mejorar su tratamiento, ya que, en aquellos que sufren hepatitis C, hay desde personas que son capaces de eliminar la infección sin tratamiento hasta los que pueden sufrir una infección crónica.
Y eso también ocurre en los pacientes de coronavirus.
En cierta forma. En el caso del coronavirus también existe un amplio espectro que va desde aquellos pacientes asintomáticos que ni siquiera son conscientes de que se han infectado con el virus hasta las personas que desarrollan patologías graves. El estudio del sistema inmune y de los mecanismos genéticos que hay detrás se convierte, al igual que en el caso de la coinfección por VIH y VHC, en muy interesante para determinar la respuesta al virus.
Como muchos otros grupos, en el momento en el que llega la pandemia nos ponemos manos a la obra para entender qué está pasando. Decidimos aplicar los conocimientos que ya teníamos a las personas infectadas por coronavirus. El contar ya con una amplia red de colaboración con hospitales nos facilitó mucho el ejercicio de recabar detalles y datos de quienes iban ingresando tanto en planta como en la unidad de cuidados intensivos.
La gran mayoría de los últimos artículos en los que apareces como autora están dedicados al estudio del microARN, ¿qué es exactamente y cuál es su importancia en los avances del análisis de las enfermedades infecciosas?
El ADN podría definirse como las instrucciones maestras del organismo. De ahí salen las órdenes de cómo crear las proteínas que hacen funcionar nuestras células. Esa ejecución se hace a través del ARN que es como una copia transitoria del genoma. Hay algunas secuencias cortas, que serían los microARN, capaces de regular cómo se van a expresar cientos de genes en una célula, seleccionando cuáles de ellos deben ser “apagados” en un momento determinado.
Estas moléculas las podemos detectar en sangre y nos dan mucha información acerca de la evolución del paciente y de cuestiones que no pueden ser detectadas de otra manera. Además, también las expresan los virus. Igual no conocemos el patógeno, pero hay pequeñas regiones de ARN que nos indican que existe alguna infección oculta.
También tienes un artículo sobre la medicina de precisión, ¿cuáles dirías que son los avances en ese campo?
Está muy de moda. Se lleva aplicando mucho en otras patologías como el cáncer, donde hay un gran número de tratamientos de quimioterapia que se adaptan al tipo de tumor. En las enfermedades infecciosas es algo que ha llevado más tiempo. En patologías como la hepatitis C, antes de que apareciesen medicamentos en 2016 que curan a la mayoría de los pacientes, se descubrieron marcas genéticas que hacían que unos pacientes tuvieran una mejor predisposición a responder a un determinado tratamiento que otros.
El hacer un análisis genético a pacientes con enfermedades cuyo tratamiento no es igual de eficaz en todos, o provoca efectos secundarios solo a algunos, debería ser un básico en la decisión de qué medicina dar. Algo a lo que ha contribuido la llegada del coronavirus es a que los investigadores dejen de dirigirse tanto al patógeno y se interesen más por la medicina de precisión, tratando de encontrar las moléculas que nos indican que unos pacientes pueden responder mejor a la infección y/o al tratamiento.
Publicas una media de diez artículos al año, ¿cuáles son los pasos a seguir hasta llegar a ese punto?
Hay muchos enfoques. Un primer momento sería decir “tengo una idea”, “creo que existe este vacío de conocimiento”. Presentas un proyecto en el que propones una serie de cuestiones a desarrollar, y si todo va bien, consigues que te lo aprueben y financien. Te pones en marcha y recabas los contactos necesarios que, en mi caso, suelen ser clínicos que nos proporcionan las muestras de pacientes obtenidas en hospitales. Es importante, en este punto, asegurar, previa aprobación de un Comité de Ética, la confidencialidad de las personas que han participado en la investigación.
Luego toca entrar en el laboratorio, realizar las pruebas moleculares y analizar los resultados obtenidos. Tras los análisis, bien consigues aprobar tus hipótesis, bien obtienes resultados diferentes a los esperados que pueden abrir otras líneas de investigación. Se elabora entonces un manuscrito para enviar a una revista científica en la que los revisores, de forma anónima, hacen una lectura crítica y deciden si los resultados tienen la calidad suficiente como para ser publicados.
¿Podrías hablar de una rutina en tu día a día en el trabajo?
No hay una rutina, porque todo depende del punto en el que te encuentres tanto en tu trayectoria profesional como en el proyecto en el que estés inmerso en el momento. Yo antes pasaba mis días en el laboratorio haciendo trabajo de procesado de muestras, o analizando los datos con técnicas estadísticas avanzadas. Ahora que lidero proyectos, dedico mucho tiempo a conseguir financiación y contratar al personal.
El Gobierno ha presentado recientemente la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como una medida que romperá con la dinámica de expulsar al talento, ¿es España un buen país para dedicarse a la investigación?
Es cierto que aquí tenemos un buen tejido científico con gente muy preparada. La principal diferencia con otros sitios son los medios. En Estados Unidos, un proyecto normal ronda entre el medio millón y el millón de euros de financiación. Aquí, cuando recibes 150.000, ya es lo más de lo más. Es muy difícil subir de los 90.000 y sobre todo conseguir financiación para personal.
Cuando presentas un proyecto, además de solicitar dinero para realizar los experimentos, también lo pides para crear un equipo. En la gran mayoría de los casos, te dan un importe para ejecutarlo, pero no para contratar a las personas que necesitas, de manera que te acabas encontrando en un punto en el que tienes que hacer tú mismo todo el trabajo.
Se está trabajando mucho en mejorar nuestras condiciones laborales, pero sigue siendo un trabajo poco agradecido si lo comparas con otras disciplinas. Aun así, la recompensa de aportar conocimiento a la sociedad y tecnología que pueda trasladarse a la práctica clínica es un gran aliciente.
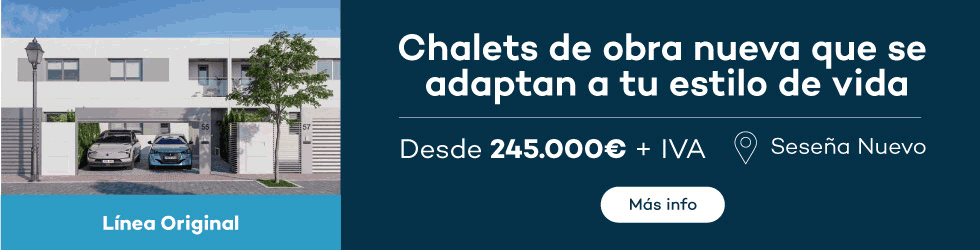





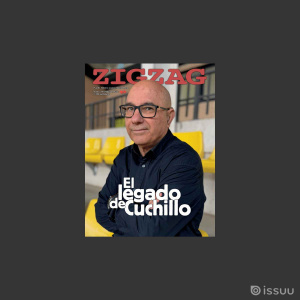
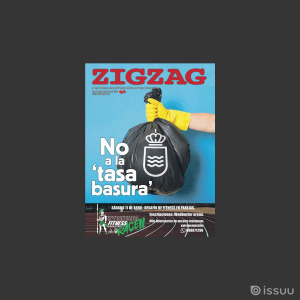
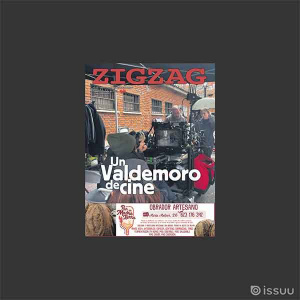
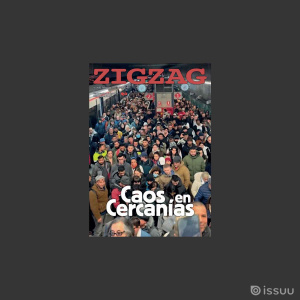




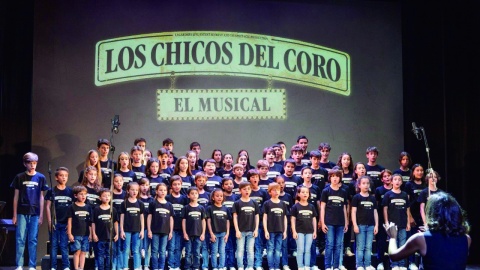


Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.123